En la serie «The good doctor«, el médico autista protagonista pregunta a una amiga, con total inocencia, «¿cómo puedo saber cuándo decir la verdad?» La amiga le contesta, simplemente: «tienes que aprender a mentir«.
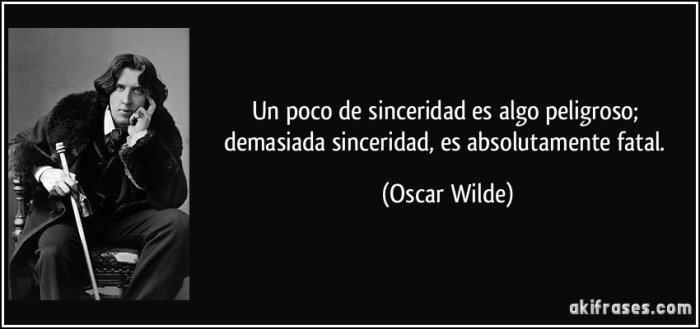
Durante mucho tiempo, yo he sido como el médico autista de la serie, Shaun Murphy. Era una sincericida, una persona que se suicida con la verdad. Los sincericidas somos esa clase de personas que no sabemos cuándo se puede decir la verdad, cuándo se puede ser sincero. Formamos parte de una secta estúpida donde la verdad absoluta y permanente, siempre y en todo lugar, es venerada por sí misma. Creemos que la sinceridad, a poder ser con luz y taquígrafos, es la virtud por excelencia. Somos de esos que pensamos que no decir la verdad es un pecado imperdonable.
No es que no sepamos mentir, ojo. Después de todo, mentir sabemos todos. Todos mentimos. Por acción o por omisión. Cuando fingimos. Cuando callamos lo que sentimos o pensamos. Cuando omitimos información y no lo contamos todo. Cuando nos enfadamos y no lo expresamos o, peor aún, decimos que no nos pasa nada. Nos mentimos incluso a nosotros mismos, con todo lo que nos queremos. Cómo no vamos a saber mentir a los otros.
Además, vivimos rodeados de mentiras, ¿te has parado a pensarlo? Mentiras físicas y hasta psicológicas. De la ortodoncia al maquillaje. De los tintes de pelo a las fajas, pasando por la depilación y los injertos de pelo. Son mentiras que embellecen la realidad. O eso intentan.
Decir que no mientes NUNCA es como decir que no te arrepientes de nada: estúpido y, además, mentira. Así que cuando alguien te cuente que te dirá la verdad siempre, échate a temblar. Tienes motivos para hacerlo. Es una amenaza en toda regla. Si alguien te asegura: «yo nunca miento«, sal corriendo, aléjate de él mientras puedas. Antes de que sea demasiado tarde, por tu bien.
Date cuenta de que cuando alguien se ufana de ir con la verdad por delante, no lo hará para halagarte ni regalarte los oídos. Sin lugar a duda, usará la verdad como un arma arrojadiza con la que hacerte daño. Por si no te has dado cuenta, la sinceridad de la que hablamos, la mayoría no la usamos para las alabanzas.
La sinceridad total, caiga quien caiga, créeme, está sobrevalorada. La verdad, a veces, hace daño. A menudo, puede doler. Porque la realidad, a menudo, es fea. Pero yo no lo sabía. No quería saberlo, quizá.
Yo, durante mucho tiempo, callé. Callé mucho. En realidad, lo callé todo: lo que pensaba y lo que sentía. Tan grande fue mi silencio que llegué a no saber quién era yo. La verdad, la pura verdad, es que tenía miedo de perder a mi madre si hablaba. Mi madre, entonces, era mi única verdad. Y yo, callaba para ser aceptada, para ser querida. El precio por no perderla a ella fue, quizá, perderme a mí misma por el camino. Y, durante mucho tiempo, lo pagué, lo acepté.
Pero, un día, la olla a presión que era yo, estalló. Sin control. Sin medida. Así que hay dos versiones de mí misma, a.m y p.m, es decir, antes y después de mi madre. Mi nuevo yo no podía callar porque callar significaba someterme, anularme, dejar de existir. Y ese yo que había sobrevivido a duras penas se resistía a desaparecer de nuevo, entendedlo.
Así que necesité hablar, tenía que expresar lo que sentía, lo que llevaba años callando. Y necesité decirlo todo, gritarlo todo, vomitarlo todo. Pasé de callarlo todo a decirlo todo. Había vivido una mentira, en el silencio. Ya sólo podía vivir en la verdad, a voces. De la secta del silencio me cambié a la de la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, Señoría. Igual que un heroinómano no puede dejar de lado la droga sin más, de un día para otro y necesita un sustituto para sobrellevar su adicción, la sinceridad se convirtió en mi particular metadona.
Era como si un pequeño e implacable juez, a modo de Pepito Grillo, me azuzara continuamente. Si me callaba algo, naturalmente, era una falsa. Y eso era imperdonable. Ignoraba que la cruda verdad olvida, a menudo, los matices. Así me convertí en una fanática de la verdad, una auténtica kamikaze, que iba por la vida a pecho descubierto, soltando verdades a diestro y siniestro. Porque la verdad (creía yo) hay que decirla siempre. Si no, se te pudre dentro, como un grano que se enquista. Creía,de verdad creía, que el mundo entero caería rendido a mis pies ante mi admirable, estúpida e inconsciente sinceridad. Ser sincero sólo podía ser bueno, por definición. ¿Cómo iba a haber nada de malo en la sinceridad? La verdad no necesitaba filtros, ¿por qué había que ocultarla? A mí me sorprendía que la gente no agradeciera como merecía mis revelaciones. La luz que yo pretendía imprimir a sus oscuras y falsas vidas, no sabían aceptarla. Les ofrecía la posibilidad de aprender, de ser más sabios, más justos y mejores personas. Y no lo aceptaban. Es más, muchos hasta se enfadaban. ¿Por qué? No podía entenderlo.
La verdad era fundamental y sagrada. La verdad era mi diosa y mi religión. Mi diosa merecía veneración, porque, como todo dios, era inapelable, indiscutible. Yo tenía que ser sincera. Siempre y en todo lugar. Tenía que decir la verdad en mi trabajo y en mi vida. Con todos y en todo momento. Por eso, ir de frente siempre era mi lema. Ser sincera hasta las últimas consecuencias, la única manera de ser posible. Era de profesión y por vocación, sincericida.
Yo, como todos los simples (permíteme la sinceridad, ya que te gusta tanto) creía que la verdad sólo tenía un camino. Bendita frasecita. No sabía que la verdad tiene callejas, y atajos y hasta vericuetos. Ignoraba que hay callejuelas oscuras y tristes de la verdad que es mejor no recorrer, que es preferible transitar apenas por ellas. Que hay verdades dolorosas, por innecesarias. Y que, incluso, hay mentiras imprescindibles que nos ayudan a vivir. Porque la verdad es un arma de doble filo. Y vomitar la verdad, escupir la verdad siempre y en todo lugar, tiene consecuencias. En la sinceridad, como en la medicina, la dosis es importante. Si pudiera ser, la sinceridad debería venir con un prospecto que dijera algo así como «adminístrese con cuidado». En pequeñas dosis, la sinceridad es beneficiosa y, como los medicamentos, cura. Pero un exceso de verdad, intoxica, se convierte en veneno, se vuelve perjudicial.
También creía que “con la verdad se llega a todas partes”. Lo malo es que la frase es literal, y seguro que hay lugares a los que no querrías llegar por nada del mundo.
Los sincericidas, los devotos de la diosa verdad, somos (alguien tenía que decirlo) salvajes, seres por civilizar, seres humanos sin habilidades sociales. Gente mal educada, en suma, porque somos incapaces de ver que la educación y la pura verdad suelen ser enemigas mortales. Los sincericidas somos seres primarios, poco adaptados al mundo real, retrasados carentes de inteligencia emocional. Ignoramos cuándo es mejor callar. Y nos cuesta acertar con cuándo, directamente, lo mejor es mentir.
Yo lo aprendí hace 5 años, el día que me despidieron. Tenía una jefa mediocre. Una de tantas, que asciende a golpe de hacer la pelota a los de arriba. No era inteligente. No era trabajadora. Mi orgullo (puede que mi soberbia) no podía soportar recibir órdenes de semejante inepta. Tras unas cuantas verdades escupidas por mi parte, la solución la encontró ella, despidiéndome. Yo perdí mi trabajo. Un trabajo que me gustaba mucho. Ella siguió siendo jefa.
Yo no sabía que había posiciones en la vida en las que no está permitida la sinceridad. No sin consecuencias, al menos. Ser empleado es una de ellas. Entonces, lo aprendí. Está prohibido decir a un jefe lo que piensas de él, si quieres conservar tu trabajo. Salvo si sale favorecido en el retrato, naturalmente. Los jefes como especie son poco aficionados a oír verdades. No les culpes, tampoco están acostumbrados. El instinto de supervivencia del trabajador le impide ser aficionado a decir verdades a su jefe.
Perder un trabajo no es lo peor que puede pasarte por excederte con tu dosis de sinceridad. La verdad puede hacerte dejar en el camino a algunos amigos. Gente a la que tus palabras hieran sin remedio y se alejen de ti para siempre. No les culpes por ello. Ni siquiera a los amigos se les puede decir SIEMPRE la verdad. Cuando quieres a alguien de verdad, no deseas hacerle daño. Si la verdad es dañina para él, la evitarás. Mentir, a veces, puede ser un acto de caridad. O de cuidado. Una forma de proteger a los demás, en suma. ¿De verdad crees que tu amiga te agradecerá que le digas que su novio es un imbécil? Si lo es, deja que lo descubra ella solita. ¿Quién sabe, además, si le gustan los imbéciles? En cualquier caso, no lo olvides, es su imbécil. Preocúpate de elegir tu pareja y deja que los demás decidan sobre la suya. La verdad necesita filtros, no lo olvides. Como algunas fotos: para embellecerla, para suavizarla, para dulcificarla. Si no, a veces, sería demasiado cruda.
Decirle la verdad a tu pareja, sí. ¿Siempre? No es buena idea, créeme. El exceso de sinceridad mata las relaciones. En ciertos casos, lo mejor es negarlo todo, hasta en el cadalso. No es cuestión de que sueltes un » no es lo que parece» cuando te pillen con las manos en la masa. Pero si tu chica te pregunta si te gusta otra, modera tu entusiasmo. No es preciso que le digas que la otra es arrebatadora, que no te importaría tener una noche loca con ella y que de solo mirarla, te mueres de ganas. ¿Para qué?
Para decir la verdad, mejor, usa filtros, photoshop o maquíllala, lo que prefieras. Quizá así, la píldora amarga de la verdad se parecerá a un jarabe de dulce sabor o a una de esas aspirinas infantiles sabor naranja que, siendo niños, nos hacían desear estar malitos para que nuestra mamá nos las diera, como si de un caramelo delicioso se tratara.
Así que te queda reservar tu sinceridad más descarnada para la consulta del psicólogo o del psiquiatra. (Bueno, si eres creyente, para el confesionario) Pero te diré una cosa, incluso en ese espacio tan aparentemente libre para la verdad, no está permitida la sinceridad total. A ver, sí, si sólo te refieres a ti mismo. En ese punto, puedes ser todo lo duro que te parezca. Pero, ay, si cuestionas al terapeuta. Eso, que ni se te ocurra. No olvides que los terapeutas son seres humanos, como tú y como yo. Con sus defectos y virtudes y, por qué no, con sus propias neuras. Si, lamento decírtelo: los médicos enferman y los psicólogos, a veces, también son neuróticos.
Aunque no lo creas, perdí a una psicóloga por decirle la verdad. Me había mentido. Y no pude confiar en ella. Ella me animó a expresar lo que sentía, a decir la verdad, a aprender a relacionarme de forma más sana a través de ella. Cuando lo hice, cuando le dije » me has mentido y no sé si podré confiar en ti de nuevo«, simplemente, dijo: «doy por finalizada la terapia» y bloqueó su teléfono. Nunca pude volver a hablar con ella, así que, por experiencia propia, te digo que mi sinceridad me salió cara. ¿Cómo no pensar que rechazándome, me reducía al lugar de la enferma sin remedio y ella se quedaba en el de la terapeuta superior, cansada de tratarme? Hoy sé que no pudo soportar tanta sinceridad, que se negó a aceptar que ella, como yo, tenía sus limitaciones. Por supuesto, eso no me libró del dolor, del daño, que me hizo con su falta de profesionalidad. No gané una amiga, pero sí perdí una terapeuta.
En casa de mis padres, mi madre dictaba la verdad, como Bernarda Alba en la suya. Mi madre era la líder y los que la rodeábamos, sus adeptos. Yo no conocía otra casa, ese fue mi hogar. Pero un día, yo necesité ser yo misma. Y busqué mi propia verdad, más allá del silencio. La sinceridad total fue mi transición hacia la libertad. Una libertad que no fue fácil y que, con mis brotes de sincericidio, convertí en más difícil todavía.
Mi madre no tenía todas las respuestas. Nadie las tiene, en realidad. Mi madre no era, ni es, infalible. Y yo, sigo buscando el equilibrio. Muchas veces, yéndome de un extremo a otro, como en esos juegos de péndulos, que oscilan de lado a lado.
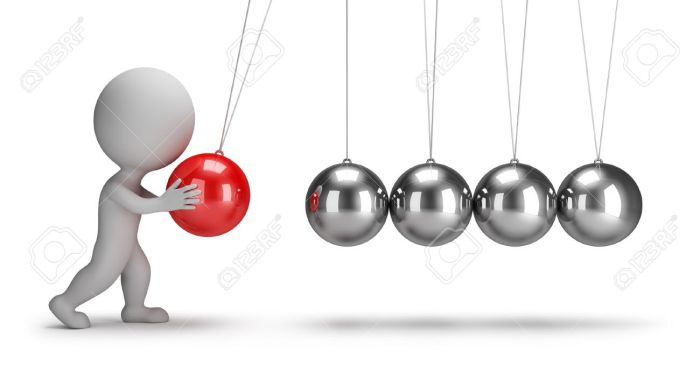
Dónde y cuándo decir la verdad, es difícil descubrirlo. Hoy, mi consejo es que reserves tu sinceridad para los íntimos. Ellos, con suerte, seguirán queriéndote. A pesar de ella.
He necesitado tiempo para aprender. He perdido trabajos, amigos y hasta familia. Pero, hoy, como Joaquín Sabina, » si me cuentas mi vida, lo niego todo«. Incluso la verdad.
me ha encantado, cara Ana
Me gustaMe gusta