A la vecina del bajo le ha dado por cantar a las 2 de la mañana. Lo mismo se emociona con un «Suspiros de España» que se arranca por Manolo Escobar y se pregunta, con mucho énfasis «dónde estará mi carro» para responderse, acto seguido, con bastante intensidad, que «donde quiera que esté, mi carro es mío«. El repertorio, todo hay que decirlo, es antiguo, pero ella lo canta con mucho sentimiento. Lo vive. Tampoco vas a esperar que se arranque por reggaeton una anciana. Y la verdad es que, a ciertas horas de la madrugada, oír cantar a una señora mayor con claros síntomas de estar desquiciada no da para apreciar la música con la que se nos obsequia. Sea la que sea.
Mi vecina, la del bajo, canta a ratos. Recuerdo haber leído que la música es lo último que se olvida cuando la desmemoria empieza a acecharnos. El cerebro es así, extrañamente selectivo en lo que recuerda y lo que olvida. Puede que olvides el nombre de tu marido o el de tus hijos, pero recordarás una canción que, por lo que sea, se quedó grabada en tu memoria. Ni siquiera tiene por qué ser una que te guste. ¿No te pasa que se te queda pegada en la cabeza, sin quererlo tú, una canción de las que antes se llamaban del verano pero ahora son ya de todo el año? Es lo que tienen las malditas: son malas pero pegadizas, incluso pegajosas. Pues así de caprichosa es la memoria. Definitivamente, uno no elige qué recordar, ojalá se pudiera.
Mi vecina se llama Dolores y a veces, llora, se queja y llama a su madre. Dice «ay, mamá mía» o «mamámamámamá«, así, muy seguido y como un lamento. Si el carro de su canción es difícil de encontrar, calcula la madre de la señora, que tiene ya 90 años. En otras ocasiones, grita «guau guau«, imitando a un perro como lo haría un niño, o «miau miau«, convirtiéndose en improvisado gato. La vecina del bajo, últimamente, apenas habla. Empieza a comunicarse casi como un bebé. Sólo que es un bebé que no aprende. En realidad, como es una anciana que está perdiendo la memoria, lo desaprende todo. Sería una virtud si, a cambio, aprendiera nuevas cosas, pero eso, por desgracia, ya no va a suceder en su agotado cerebro.
Mi vecina, la del bajo, tiene 90 años y desde la vuelta a casa a raíz de su último ingreso hospitalario, la cabeza perdida. Antes, de vez en cuando, afirmaba que veía gatos inexistentes por doquier. Concretamente, veía una gata madre y sus crías. Las cataratas que inundan sus ojos tampoco ayudan: cuando no ves, tu imaginación, o tu cerebro recomponen lo que falta, reconstruyen lo que los ojos no ven, con desigual fortuna. Ahora, además de ver gatos, su mente parece haber retrocedido a una infancia muy lejana que ya sólo ella puede recordar. Es un bebé que llora, grita y se queja. Pero cuando eres anciano y la demencia se apodera de ti, tu evolución no es hacia adelante. Tu mente va hacia atrás, así que, en lugar de evolucionar, involucionas.
Recuerdo una película protagonizada por Drew Barrymore. Se titula «Como si fuera la primera vez«. La protagonista olvidaba cada día lo sucedido el anterior. Nadie parecía sufrir por ello, todos parecen aparentemente felices en esa constante repetición de la vida, como en un interminable día de la marmota. Otra de las idealizaciones cinematográficas de la enfermedad mental. Qué manía esa de convertir en un sueño lo que es una pesadilla. Imagina esa situación. Ahora, vive así, día tras día.
A mi padre le pasó lo mismo que a la vecina, en el hospital, los últimos días de su vida. También perdió la cabeza. Él no podía cantar, porque le hicieron una traqueotomía a raíz de una neumonía que pilló en el hospital. Normal que sufriera una neumonía, porque en la UCI hacía mucho frío y él iba apenas tapado con la horrible bata de hospital, casi transparente, y una sábana finísima que apenas le cubría.
Los hospitales y la gente mayor que ya tiene algún problema de memoria combinan mal, muy mal. Como si fuera un gato, al que enferma salir de su hábitat habitual, mi padre enloqueció del todo en el hospital. Pero ya antes había empezado a olvidar. Se desorientaba conduciendo, él, que llevaba haciéndolo siempre, y hasta se sentía inseguro a la hora de aparcar. En la cama del hospital, creía estar en un castillo, lo que aportaba un toque de imaginación al prosaico sitio donde en realidad se encontraba, e interpretaba a su manera los sonidos de las tuberías, imaginando que eran como ruidos de un edificio arcaico próximo a la ruina inminente. También pensaba que todas las enfermeras eran sus hijas. Supongo que tener 5 hijos y que 4 fuéramos mujeres dejó una huella imposible de borrar en su cerebro; puede que hasta traumática. Olvidó quién era su mujer y un día se presentó a ella, con el educado «encantado» destinado a los recién conocidos. Otro día la llamó Aniceta. No sé qué proceso siguió su cerebro para llamarla como a uno de mis tíos, Aniceto, sólo que femineizando el nombre. Mi tía Adita, su hermana, le escuchaba hablar de gente de hacía muchos años, como si el tiempo no hubiera pasado. O como si su mente hubiera retrocedido a un pasado que ninguno de los que estábamos allí, con él, había vivido.
Mi bisabuela Facunda estaba sorda, ella decía que por causa de las bombas de la guerra. Fuera la causa de su sordera real o imaginaria ( siempre fue un poco peliculera), el caso es que hablaba a gritos. A mí me divertía que las películas que ella veía fueran tan distintas a las originales, las que veíamos los demás, porque su mente intentaba rellenar lo que no oía con resultados a menudo extravagantes. Pero siempre fue una señora muy lúcida que cuando me veía depilándome el bigote ( debía dedicar yo un tiempo a la tarea) me decía: «hija, ni que fueras Iñigo«. Pero cuando su cabeza empezó a desvariar, ya mayor yo y anciana ella, sus voces sí me asustaban. Recuerdo levantarme para ir al baño, oírla vocear «aquí no hay quien pegue un ojo» y volver a la cama, de un salto, sin hacer pis, del susto al oír su inesperado vozarrón en mitad de la oscura noche. Por qué no decirlo: la locura asusta, quizá porque escapa a nuestra comprensión pero, al verla en gente cercana, nos pilla de cerca y sabemos que, quizá, un día, nos toque a nosotros mismos sufrirla.
Yo pensé, en una ocasión, que estaba loca. Lo recuerdo perfectamente. Sentía cosas que no quería sentir, que yo no reconocía como mías. Mi madre siempre fue mi mayor preocupación y yo la quería hasta el punto de colocarla por delante de mí misma siempre. Pero el hecho de anularme por completo para que ella me aceptara suponía un coste, una grieta enorme. Por alguna parte, mi auténtico ser pugnaba por salir a la luz. Como yo no se lo permitía, mi cabeza empezó a jugarme malas pasadas. Pensé que estaba loca y que los pensamientos negativos que sentía hacia ella venían de afuera, no eran míos. Mucho tiempo después, aprendí que se puede querer mucho a alguien y, de vez en cuando, odiarlo con igual intensidad. Y eso no significa que estés loco. Yo pensaba que mi mente estaba confusa. Pero era mi corazón el confundido. Supongo que prefería pensar que estaba loca a admitir que una parte de mí odiaba a mi madre de vez en cuando. Mejor dicho, una parte de mí se resistía a dejar de ser yo y se quería más a sí misma que a ella. Cuestión de supervivencia, supongo.
Mi vecina, a la que jamás oí cantar hasta ahora. Mi padre, que se enfadaba con nosotros en medio de su incomprensión de lo que le pasaba. Mi bisabuela, que creía que la manteníamos retenida contra su voluntad. Ninguno de ellos sabía que habían perdido la cabeza. Porque si piensas que te estás volviendo loco, al menos la parte que se lo pregunta está cuerda.
Un día, mi madre se acercó a mí furiosa, con un libro cualquiera entre las manos ( puede que de López Ibor, puede que fuera una enciclopedia de la salud de Cruz Roja escrita por Dios sabe qué indocumentado, lo mismo da) y me lo señaló como si fueran los santos evangelios y me dijo «eso eres tú, una neurótica«. Tampoco entiendo por qué estaba enfadada. Después de todo, si de verdad yo era una clase de loca, qué culpa podía tener yo de serlo. De todas formas, está bien tener una psiquiatra en la familia, aunque haya aprendido la enseñanza por ciencia infusa. Ni un mero curso por correspondencia ha hecho la mujer, anticipándose a todos los que dicen haber estudiado en la «universidad de la vida«, un poco como si los que de verdad estudian en universidades no vivieran. En fin. Lástima que a mi madre no le dio jamás por analizarse ella misma, que ahí también tenía material de sobra para el diagnóstico, todo hay que decirlo. Como decía mi amigo Cipri ( si me lees, perdona por el robo, pero la frase es insuperable) «meter el dedo en el ojo sabemos todos«. Mi madre no decía de mí que era tímida, sin más. Decía que lo era patológicamente. Normal, tratándose de alguien como ella, cuyo círculo de relaciones era tan amplio, que apenas se relacionaba con nadie más que su familia, en la versión más estrecha de esta, es decir, ella, mi padre y los hijos. E incluso en ese estrechísimo círculo, mi padre, mi hermano y yo estábamos en los bordes del círculo, a punto de ser «expulsados» de su consideración de la verdadera familia
Yo nunca le oí a mi madre un elogio sobre mí. Algo tan sencillo y básico como es estudiosa, lee mucho, qué sé yo. En cambio, me describía ante la gente como alguien a quien le faltaba algo esencial para ser normal. Quizá por eso, la locura siempre me ha asustado. Cuando vi la película Frances, sufrí por la protagonista, a la que su madre sometió a una innecesaria lobotomía para no tener que discutir con ella y, así, poderla manejar a su antojo. Durante mucho tiempo, temí que mi madre aprovechara cualquier posible desacato mío para someterme a esa terrible operación. Excepto quedarme ciega, que sigue siendo mi mayor temor, esa trepanación imaginada me aterraba incluso más que la locura. Encima, la película se basaba en una historia real, lo que multiplicaba mis miedos. Así que no, la locura no me resulta algo envidiable o deseable. ¿Por qué iba a parecérmelo?
María me preguntó si oía voces. Yo no entendí la pregunta y estuve por contestar, bastante prosaicamente, que claro que las oía, cuando los demás me hablaban. María fue la primera psiquiatra que me atendió cuando acudí al ambulatorio de mi barrio aterrada, pensando que me había vuelto loca, sintiéndome como una esquizofrénica que tiene la mente dividida y no sabe dónde empieza la realidad y dónde la imaginación. Pero la respuesta me la dio años después Pilar, una psicóloga: si te preguntas si estás loco, no lo estás. Porque sólo desde la lucidez, sólo desde la cordura, te haces esa pregunta. Un loco toma por reales sus imaginaciones, sus visiones, sus voces. Sólo los demás se dan cuenta de que está loco, que ve u oye cosas que no existen para los demás, que no son reales.
Volverse loco no es algo que nadie elija. Llamadme prosaica, si queréis, pero no veo la poesía que hay en perder la razón. Tampoco tiene nada de romántico, por más que algunas películas, algunos libros, quieran pintarlo así. ¡Oh, el privilegio de la locura, reservado a mentes exquisitas, sensibles y creativas! Vaya un privilegio: perder el sentido de la realidad. Ser un Quijote, en la vida real, no es deseable. La cordura es, seguramente, más aburrida, tiene peor prensa, pero no enferma a nadie, no genera sufrimiento. La locura, sí. Hace sufrir al enfermo y a su entorno, incapaz de comunicarse ya con él, porque habita un mundo extraño, una realidad paralela, inasible para los que le rodean. Puede ser divertida, a menudo. Sobre todo, vista desde fuera, como mero espectador. Es algo así como reírse de las caídas ajenas: inevitable pero vergonzoso a la vez. Y sólo un rato. Imagina convivir con quien berrea de la mañana a la noche. Con quien no razona. Con quien no comprendes y ya ni puedes ayudar. ¿A que ya no es tan divertido?
Nadie elige estar loco, que no te engañen. La cordura está infravalorada. Los locos, la gente realmente trastornada, no son seres bellos, especiales y diferentes. La locura afea, quizá porque entraña sufrimiento, y sufrir jamás te hace más bello. Estar loco o volverse loco, convierte a la persona en una sombra pálida, una cáscara vacía de lo que fue o de lo que pudo llegar a ser.
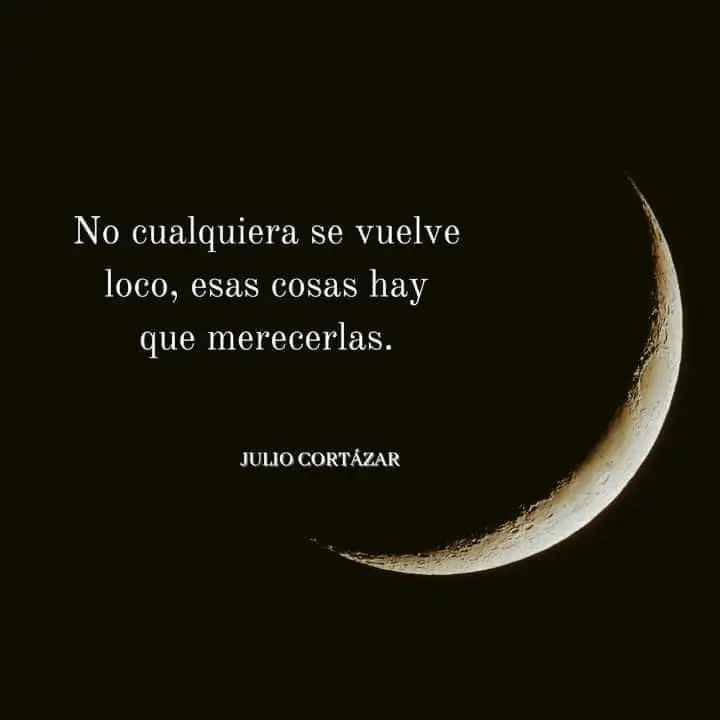
Sólo puedo decir y perdóneme por enmendarle la plana, señor Cortázar, líbreme el destino de merecer la locura. Lo siento, pero no veo merecimiento alguno en volverse loco. Porque no hay nada de bueno en estar loco. Bendita sea, por siempre, la cordura.

me ha encantado, felilcidades
Me gustaMe gusta
Gracias, Angeles
Me gustaMe gusta