“Es emocionante saber emocionarse«. Eso decía el cartel, que ocupaba una pared entera, en la sala de espera de la consulta. Estaba en un centro que se autocalificaba como especializado en psicoterapia breve. El cartel no me tranquilizó. Hubiera preferido el habitual cuadro de licenciado en Psicología que hay en la mayoría de las consultas. Así que confieso que, al ver aquello, estuve a punto de salir corriendo. No me apetecía nada que me atendiera algún gurú, algo así como el iluminado líder de una secta. A pesar de la mala impresión inicial, me quedé.
Después de esperar un rato, salió a recibirme Carmen, una rubia bajita y cuarentona cubierta de tatuajes por completo. Al menos, en toda la parte de su cuerpo visible, brazos y piernas. Poseída por el espíritu crítico de mi madre (que he heredado, por mucho que me pese) la examiné de arriba abajo. Demasiados tatuajes, mucho morrito, el pelo un poco demasiado rubio como para ser natural. Todo excesivo. No quiero ser esa mujer llena de prejuicios que juzga a los demás sólo por las apariencias (no, yo no) así que deseché todos mis juicios previos y seguí adelante. Y así fue cómo aquella rubia excesiva, acompañada de sus muchos tatuajes y sus demasiados morritos, pasó a ser mi psicóloga. Jugué en contra de mi intuición, que me decía que era demasiado distinta a mí como para entenderme, y me quedé. Porque, por encima de todo, si algo no quiero ser es alguien que se fía de las apariencias para juzgar a los demás. No, yo no. Eso sí, no pude evitar pensar que siendo tan diferente a mí, difícilmente iba a entenderme. Yo, que sólo me tatuaría por una apuesta o si fuera a embarcar en un buque, como aguerrida marinera. Yo, que, en lugar de morritos seductores, suelo ponerme de morros más a menudo de lo que me gustaría.
Tampoco hice caso a la superstición. Todas las Carmen que he conocido en mi vida me han traído mala suerte. Menuda estupidez, me dije. Así que, tras una pequeña charla, de la que no recuerdo nada, Carmen, me entregó un montón de test para devolverle rellenos en la siguiente sesión. Y ahí me tienes, obediente como siempre, apresurándome a rellenarlos, uno tras otro, como una alumna aplicada a la que han puesto deberes en su nuevo colegio. Con aquellos test, supongo, Carmen buscaba definirme y encuadrarme de una vez y para siempre. En pocas palabras, me etiquetaba. Se ahorraba, también, el trabajo de conocerme día a día y sacar sus propias conclusiones. En fin, el caso es que me sentí como en un examen, temerosa de fallar y suspender o, peor aún, de entrar en una categoría y estar condenada a permanecer en ella para siempre. Fatalmente encasillada.
Así se convirtió Carmen en mi psicóloga. O eso fue durante un tiempo. Muy poco o demasiado, según se mire, que el tiempo es relativo. En tiempo real, apenas un año.
El primer día
El día que empezamos las sesiones, Carmen llegó tarde. Sería el primero de muchos, hasta convertirse en una costumbre. Pocos detalles hay, a mi juicio, que revelen tanto la falta de respeto al otro como la falta de puntualidad continuada. Es como decir: «mi tiempo es más valioso que el tuyo o, “tu tiempo no vale nada”.
Después, me invitó a pasar a su despacho y, acto seguido, me dejó allí sola y fue al baño. Aproveché para echar un vistazo breve y tímido alrededor. Me llamó la atención la luz tenue. Supuse que buscaba crear un clima íntimo, propicio a las confidencias. Apenas regresó del baño, Carmen se sentó en su butaca, frente a mí, y colocó 2 teléfonos móviles en la mesa que nos separaba. Aquellos teléfonos parecían contemplarnos amenazantes, dispuestos a sonar en cualquier momento. A ella, pronto lo descubrí, le servían para atender (ahora por wasap, ahora por email) a otros pacientes. A mí, para ser incapaz de concentrarme en mí misma y en lo que le contaba. Porque esos teléfonos rompían el clima de intimidad que se busca en la terapia. Por lo que sea, Carmen debía pensar que su escenario, con unos cuantos farolillos de papel que recordaban un club de mala muerte con aspiraciones fallidas a sitio íntimo y coqueto, conseguía, por sí solo, propiciar la confianza. Pero el clima de una terapia (lo siento, Carmen) no se consigue colocando 4 bombillas con luz indirecta. El ambiente lo crea una intimidad entre el terapeuta y el paciente en la que no cabe, o no debería caber, nada más. Se trata de un espacio libre del ruido de afuera en que el protagonista es, o debería ser, la historia del paciente.
Ese primer día marcó la pauta general de todas nuestras citas semanales. Naturalmente, entonces, yo aún no sabía que la impuntualidad, sus deseos de ir al servicio iniciada la sesión, y los 2 móviles como testigos infaltables de nuestras sesiones se convertirían en una costumbre. En los tres cuartos de hora de cada sesión, Carmen escribía correos y wasap a otros pacientes mientras farfullaba: “100.000 correos, qué divertido”. Atendía, de vez en cuando, llamadas personales e incluso comerciales. Tampoco se privaba de cambiar la fecha de mi cita semanal, con frecuencia, aduciendo “urgencias” de otros pacientes. Lo que me hacía pensar que mi situación no era grave, a su juicio.
Os cuento un poco, para que juzguéis, por vosotros mismos.
Aquellos tiempos
En aquella época, mi suegra había sufrido un ictus y, generosamente pero también sin pensarlo demasiado, Rafa y yo nos trasladamos a vivir con ella. Vivíamos, pues, en una casa que no era la nuestra y con una mujer enferma y que requería muchos cuidados. Antes de irnos a trabajar, la duchábamos y cuando volvíamos, comíamos los 3 juntos. De la noche a la mañana, dejamos de estar solos los 2, lo que era nuevo para nosotros. Eso no era todo. En la casa de enfrente, vivía uno de los hermanos de Rafa y su familia. Pronto vimos que no sólo no ayudaban en el cuidado de Tomasa, sino que además se convirtieron pronto, con su actitud, en un problema añadido y una fuente de discusiones entre nosotros por su causa. Por si fuera poco, su hija menor se pasaba el día metida en nuestra casa, impidiéndome estudiar en aquel momento en que yo, oportuna como nadie, había decidido preparar la promoción en el trabajo a través de unas oposiciones. No desistí de estudiar porque aislarme, aunque fuera a través del aburrido derecho administrativo, suponía un escape de mi situación general.
Así que, en pocas palabras, no vivía en mi casa. Vivía en una casa ajena, donde la televisión estaba encendida todo el día porque era lo que mi suegra quería. Sólo en una ocasión intenté apagarla y se acostó al instante diciendo que “si no estaba la tele puesta, qué hacía ella allí”. Desistí de intentarlo de nuevo. Sin embargo, aquel ruido constante era, para mí, lo más parecido al infierno en la Tierra que puedo imaginar. Así que, cuando ya no podía soportar más el ruido ambiente de Sálvame y otros programas por el estilo ( porque sólo le gustaba ver cotilleos, además)me refugiaba en mi habitación, como una adolescente que busca su espacio y acaba encerrándose para hallarlo.
Para terminar de aderezar el cóctel molotov a punto de explotar en que mi vida se había convertido, a menudo teníamos visitas familiares tan inesperadas como indeseadas, que no aportaban nada, pero enredaban a base de bien. Ya se sabe que opinar es más fácil que hacer y allí opinaba todo el mundo. Pues, en pocas palabras, ese era mi entorno, nada idílico, como veis.
Si el ambiente no acompañaba por parte de su familia, en la mía no se quedaba a la zaga. Justo entonces, mi padre cayó gravemente enfermo y Rafa y yo cambiamos nuestras rutinas. De lunes a viernes, cuidábamos a Tomasa, sin ninguna ayuda, y los fines de semana íbamos a Bilbao, a visitar a mi padre ingresado en el hospital de Basurto. Por aquel entonces, yo ya llevaba 4 años sin relacionarme con mi familia. Sólo me hablaba mi hermano, que fue quien me contó que papá tenía cáncer de esófago. El recibimiento que tenía cada sábado y domingo, sin un descanso, no era el que se da a la hija pródiga, ni mucho menos. Aprovechar las circunstancias para deponer las armas no entraba en el guion. Las espadas seguían en alto. Así es que me encontraba a cada rato con caras largas, resoplidos malhumorados, reproches en voz baja e indirectas infinitas. Este empeño en poner las cosas más difíciles aún de lo que ya eran, unas veces me agotaba psicológicamente; otras, me daba risa y algunas, me enfurecían. El caso es que mi madre y mis hermanas parecían olvidar, con su sempiterno afán de protagonismo, que lo importante era ese hombre que estaba en la cama recién operado, que él era mi padre (les gustara o no) y que sólo él debía ocuparnos y preocuparnos en aquellos momentos.
Por todo eso, y porque la tristeza y el desánimo empezaban a ser una compañía constante, pensé que necesitaba ayuda. Quizá si yo estaba más fuerte, me dije, podría enfrentarme, una a una, a todas esas batallas que se me amontonaban. Hoy, pensándolo bien, creo que más que un terapeuta, necesitaba un milagro.
El estilo de Carmen
Con semejante panorama vital, yo no estaba para hacer casting de psicólogos, la verdad. Así que acudí a su consulta, simplemente, porque me la recomendó un amigo, que había ido a un par de sesiones con ella, y al que, a su vez, se la había aconsejado una amiga suya, tan aficionada a los tatuajes como Carmen. Ninguno de los 2 destacaba por su equilibrio emocional, pero me pareció normal. La gente equilibrada no suele necesitar ayuda de un psicólogo. Tampoco les pregunté por qué les había gustado Carmen, así que no tenía ninguna referencia real para saber a qué atenerme. Pero era algo a lo que agarrarme, sobre todo, si lo comparamos con la otra opción: elegir un psicólogo por Internet que viene a ser como era buscarlo, en su momento, en las ya inexistentes páginas amarillas.
Una vez que inicié la terapia con Carmen, y a medida que las sesiones avanzaban, olvidé por completo su aspecto y empecé a fijarme en su estilo de terapia, por llamarlo de algún modo. Una cosa estaba clara, desde luego: Carmen era una terapeuta peculiar.
Por una parte, era seca, áspera como la lija del 4. No tenía filtros a la hora de escupirte las cosas a la cara, sin ningún miramiento. Por ejemplo, a mí, cuando ocurrían muchas novedades en mi vida entre sesión y sesión (en aquella época tan poco dada al aburrimiento) se me quejaba con un “así no hay quien monte una terapia”, como si fuera culpa mía. En más de una ocasión, me dieron ganas de exclamar: “ay, no sabes cómo siento no facilitarte el trabajo”. Más que una terapia breve, la de Carmen era, a fuerza de exabruptos y de falta de tacto, una terapia de choque.

Al mismo tiempo, disfrazaba las broncas hablándote, desde el primer minuto, como a una colega. Pero a un amigo le permites todo porque la confianza de ese vínculo hace que tenga carta blanca para semejantes licencias. Sólo que Carmen no era una amiga. Y eso lo olvidaba a menudo.
A una parte de mí aquello le sonaba a un papel aprendido, como si jugara, igual que en las películas, a ser, a veces, el poli bueno y otras, el malo. Quizá me chirriaba porque, en el fondo, yo seguía siendo la niña repelente que quiere a cada uno en el papel que le toca representar. La misma que en una ocasión riñó a su madre con un severo » esas cosas no las dice una madre”. Sabía, además, que no necesitaba una amiga, sino una psicóloga.
A la luz de lo que sucedió después, supongo que todo era una fachada profesional buscada. La de la terapeuta enrollada con sus pacientes. Quizá eso le permitía acercarse a la gente más rápidamente. Ganarse su confianza y acortar, así, el, normalmente, largo y costoso camino hacia la confianza.
Además, Carmen tenía otra particularidad inquietante. La primera persona que me puso sobre aviso de ella fue un antiguo jefe. A él le conté algunas de las cosas que Carmen me decía en consulta y me preguntó, asombrado, “¿pero hace valoraciones personales?” Y vaya si las hacía. Me pregunto qué hubiera pensado si le cuento que, sin conocerle, Carmen le calificaba, directamente, de psicópata.
Pero no era aquel jefe la única víctima de los juicios apresurados de Carmen, no. Ella se vanagloriaba de ser capaz de hacer un perfil psicológico de cualquiera enseguida. Y tanto: de hecho, no necesitaba ni conocer al «perfilado«. Carmen juzgaba a la gente con demasiada ligereza. Nadie se salvaba de su facilidad para calificar a personas a la que, además, no conocía de nada. Carmen disparaba a diestro y siniestro. No dejaba títere con cabeza. Si, hablando de mi madre, yo le decía que teniendo en cuenta que había sido madre con solo 19 años, había hecho lo que había podido, ella respondía con un «hizo lo que pudo y lo hizo mal«. Si mi madre lo había hecho todo mal, mi padre era su cómplice en mi abandono emocional. Y mis amigos eran, a partes iguales, o aprovechados o desalmados o las 2 cosas a la vez (normalmente, ella prefería llamarlos hijos de puta, sin más). En cuanto a Rafa, el pobre era un autista emocional que no se enteraba de nada, incapaz de entenderme y, mucho menos, de quererme. Puede que hasta un maltratador psicológico.
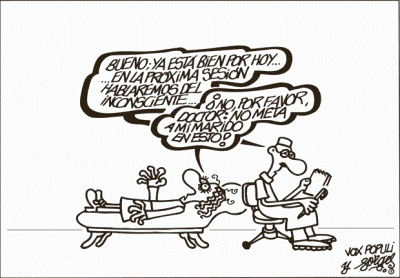
Llegué incluso a reprocharle que me diera siempre la razón en todo. Su respuesta me dejó desconcertada. “Para eso pagas”, dijo. Pues no, señora mía, no pago para eso. Pago para entender, para ver en qué y con quién me equivoco. Pago, sobre todo, para adquirir una perspectiva que, sola, no alcanzo.
Después de semejante repaso inmisericorde, Carmen me acompañaba a recepción (supongo que por si olvidaba pagar a la salida) y, muy ufana, concluía con un «tranquila, ahora no estás sola» que, todavía hoy, me provoca escalofríos.
Así que ya veis, mucho antes de que la pandemia pusiera de moda los servicios on line, Carmen ya los practicaba. Con un añadido, además, ella ni siquiera necesitaba conocer al paciente. Me recordaba a ciertos pseudo-psicólogos que aparecen en algunos programas de televisión e interpretan los sentimientos de la gente con sólo ver un gesto aislado de una persona en una foto. Pues lo mismo hacía Carmen, pero sin foto siquiera. A ver quién da más.
Por otra parte, las sugerencias de Carmen para mejorar mi vida eran, a veces, tan simples como que cambiara las cortinas de la casa en que vivía, para sentirla más mía, o que habilitara un pequeño espacio dentro del salón que fuera exclusivamente mío. Mi vida hacía aguas por todas partes y ella me sugería cambiar el decorado. Y yo no podía evitar pensar que ojalá un cambio de estores aliviara la tristeza. Pero no dejaba de ser como intentar tapar una herida que sangraba a borbotones poniendo una tirita.
En otras ocasiones, me sugería medidas más radicales, como romper con Rafa, por ejemplo. A su juicio, estaba claro que mi relación de pareja no funcionaba desde hacía mucho tiempo, y que esa era la razón por la que, en realidad, estaba angustiada. Y por supuesto, tenía razón. De golpe y porrazo, nuestra pareja se había convertido en un trío indeseado (para nada sexual, por cierto). ¿Qué la relación no funcionaba? En realidad, nada lo hacía, en aquella época.
Un wasap nocturno
La primera vez que me di cuenta de que algo fallaba en la terapia fue el día en el que Carmen me mandó un wasap a las 11 de la noche, tras una sesión. En él me pedía disculpas por haber sido brusca en la sesión, por haberme tratado mal, y me explicaba que se encontraba físicamente mal. Creo recordar que le dolía la espalda. No entendí sus disculpas. Yo no había notado nada fuera de lo habitual en la sesión. Esa noche, hablamos durante horas, todo por wasap, y Carmen me contó varias cosas suyas personales, de ella y de su familia. Como, por ejemplo, que ella y todos sus hermanos eran fruto de fallos en los sistemas de protección, utilizados por sus padres, hijos no deseados, y de cómo eso creaba, inevitablemente, una forma distinta de relacionarse. Incluso me contó, con dolor y rabia, que su madre se había quejado de haber tenido que atenderla cuando ella era un bebé y estaba en la incubadora. Y murmuró un “esas madres que se arrepienten y no se callan”.
Para mí, Carmen era una persona, naturalmente. Pero, sobre todo, era un instrumento, una vía para ayudarme. Además, yo estaba demasiado inmersa en mi dolor como para ocuparme del suyo. Así que cuando dejamos de escribirnos, me sentí incómoda, avergonzada, como si una frontera invisible entre terapeuta y paciente se hubiera traspasado. No pude evitar pensar que la situación no era normal, que aquello era algo impropio, por así decirlo.
Además, Carmen no era mi primera psicóloga y jamás ninguna había hecho algo así. Y me pregunté por qué no esperó a la siguiente sesión para pedirme disculpas, si sentía que debía hacerlo. O por qué irrumpió en mi vida fuera de la hora semanal que teníamos fijada, sacando la terapia de su escenario natural, la consulta. Quizá esté equivocada, pero para mí la terapia es algo que sucede en un espacio concreto y durante un tiempo determinado. Fuera de ahí, no es su sitio ni su hora
En resumen, al final, me sentí como si hubiera sucedido algo que no tenía que pasar, algo sucio y prohibido que, tarde o temprano, nos acabaría pasando factura. Con aquel mensaje, luego me di cuenta, perdí a mi terapeuta para siempre, aunque entonces aún no lo sabía.
A pesar de todas mis reticencias, me volví muy dependiente de Carmen. No sé muy bien qué me pasó y todavía hoy no soy capaz de poner nombre a esa extraña relación. Quizá fuera la transferencia terapeuta-paciente de la que se habla a menudo. Pero precisamente porque empezaba a preocuparme mi excesiva dependencia de Carmen, en varias ocasiones quise dejar la terapia. Y, por supuesto, podría haberme ido sin más. De hecho, llegué a pedirle que me transfiriera a otro profesional, ya que ella no era la única psicóloga en aquel centro. Pero ella no quiso, aduciendo que, como el problema lo tenía con ella, era con ella con quien debía solucionarlo. Aplastante argumento.
Proseguí con la terapia, pero tengo que reconocer que una parte de mí estaba a disgusto, porque quería irme y me sentía obligada a quedarme, sin entender el porqué.
Con aquel wasap nocturno, Carmen había roto los límites en nuestra relación. La siguiente en hacerlo, sin embargo, fui yo.
Amigos de Facebook
Tan amistosa se mostraba Carmen que acabó por confundirme. Un día, la encontré en Facebook, como una sugerencia de la red, y le pedí amistad. No lo pensé. Fue un error. La solución era sencilla: o no concedérmela, sin más, o explicarme lo obvio: que una psicóloga y una paciente no pueden ser amigas. Ni siquiera de Facebook, que ya sabemos que son una categoría distinta. Y optó por explicármelo. Una vez más, por teléfono y fuera de la sesión. Me dijo que sus pacientes nunca eran sus amigos. Y ahí quedó la cosa, sin más.
La suerte o la simple casualidad quiso que, un día, me pidiera amistad en la misma red alguien a quien yo no conocía. Antes de aceptarla o rechazarla, hice lo que hago siempre: mirar si esa persona y yo tenemos amigos comunes que justifiquen esa petición. En Facebook, muchas veces, los amigos de mis amigos acaban siendo los míos. Esas cosas suceden. Esa persona y yo, sin embargo, no teníamos a nadie en común, pero ella tenía como amiga a Carmen. Así que le mandé un mensaje y le dije: “creo que te has confundido al pedirme amistad porque no nos conocemos, pero me he fijado en que tienes de amiga a mi psicóloga”. Y, con toda la naturalidad del mundo, sin misterios, la chica respondió: “Carmen es mi psicóloga”
Puesto que sí tenía pacientes que eran, al mismo tiempo, amigos, lo fácil era pensar que Carmen me había mentido. Como me gusta aclarar los malentendidos, quise aclarar lo sucedido con ella. Porque quizá todo podía tener una explicación sencilla. Lo de menos era la situación en sí. Lo importante, para mí, era descubrir si me había mentido. Porque me preguntaba si podía seguir confiando en alguien que te miente. La respuesta, para mí, está clara: no se puede. Así es la confianza, extraña: puedes tardar una vida en conseguirla y perderla en un segundo.
Nuestra conversación fue breve. Carmen me espetó un “no tengo por qué darte explicaciones” tan extemporáneo como innecesario. Se enfadó y, a los 2 minutos, por wasap, me dijo “doy por finalizada la terapia”. E inmediatamente, me bloqueó al teléfono.
Nunca más volví a hablar con ella. Pero reconozco que me hizo mucho daño. Yo podría ser como Angel Martín que, en su libro «Por si las voces vuelven«, habla de su encuentro con un psicólogo inepto, y es lo suficientemente sensato como para que esa experiencia no haya afectado a su autoestima. No lo fui. De golpe, retrocedí a la infancia. Lloré mucho. Como una niña que no entiende por qué, una vez más, la rechazan.
Descubrí con Carmen (quizá sería mejor decir, a pesar de Carmen o al menos, a través de Carmen) que un psicólogo es una persona. Lo digo porque, a veces, los pacientes queremos creer que los psicólogos son seres cuasi perfectos, una especie de semidioses paganos, que todo lo saben, todo lo entienden y todo lo curan. No es así. Detrás de cada psicólogo, hay un ser humano, con sus luces y sus sombras. Que puede incluso estar más perdido que tú. Al menos, ante su propia vida. Ya sabes eso de “consejos vendo, para mí no tengo”.
También me di cuenta de que un psicólogo no puede ser, nunca, tu amigo. Ni antes de la terapia, ni durante esta, ni cuando acaba. La relación que se establece es especial. Pero no es una relación simétrica, de iguales. Si, por lo que sea, crees que tienes un amigo, te quedarás sin terapeuta y sin el amigo imaginario que creías tener, ese amigo creado, en realidad, a partir del clima de intimidad que se crea al contarle a alguien tus cosas.
A pesar de todo, me gusta cerrar capítulos en la vida. Porque Carmen, aquella mujer que decía «me tienes a mí» me devolvió a la casilla de salida, pero en peores condiciones. Con todos mis problemas, más el dolor del fin abrupto de la terapia. Y lo hizo sin misericordia, sin empatía y, sobre todo, sin lugar para una despedida normal, si no amistosa, al menos sin rencores ni reproches.
Ya que no pude hacerlo en persona, lo hago así, por escrito. Así que lo diré yo, ya que tú no lo hiciste. Adiós, Carmen.
vaya profesional, me parece que la terapia se la distes tu a ellla
Me gustaMe gusta
Yo no sé si le hice terapia a ella. Ella a mí, desde luego, poca
Me gustaMe gusta